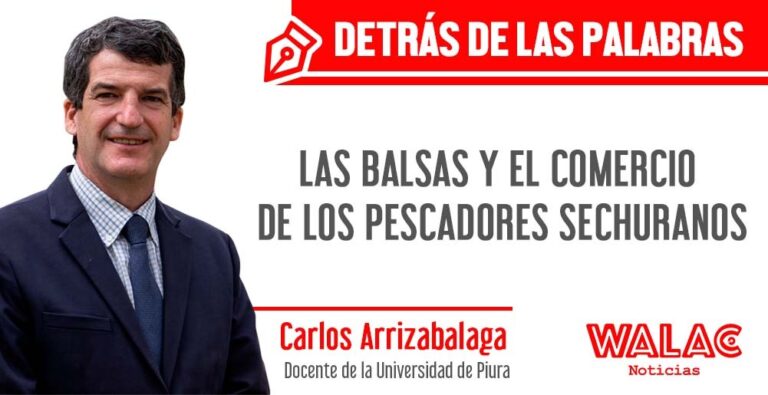En un largo litigio que entablan en 1773 los de Sechura contra los de Mórrope, por impedirles estos el internamiento y expendio de lejías (que se obtenían de la quema de las plantas de lito para su venta a las tinas de jabón de Lambayeque), el procurador de la doctrina de Sechura hace un recuento de las pocas subsistencias que tenían en común: “Contados son los indios y no pasan de dieciséis los que mantienen sus balsas para hacer en cada año un viaje a Guayaquil, cargados de sal, solo con el fin de descargarse de sus tributos, sin que les rinda este comercio otra utilidad, respecto de la abundancia de este efecto que ocasionan las gruesas salinas de la Punta y Tumbes y cata aquí suprimido el uso de aquellos frutos que pudiere reportar la comunidad en solo los dieciséis indios que por virtud de la providencia han podido conseguir sus balsas”.
Además de los estudios de Rosendo Melo (1847-1915) y de Hermann Buse de la Guerra (1920-1981), muchos hisotiraores, etnógrafos y geógrafos han estudiado la evolución y características de las grandes balsas con las que los sechuranos comerciaban desde muy antiguo. En 1997, el profesor Lorenzo Huertas hizo un importante estudio de la sociedad y de la economía de Sechura. Varios ancianos, como Julio Eche o Máximo Eche Querevalú, ya fallecidos, le relataron sus viajes en que habían acompañado de niños a sus mayores en unas balsas grandes hasta Paita, Tumbes y Guayaquil, para cambiar pescado seco, especialmente atún albacora y tollo, en busca de los valiosos palos de balsa, procedentes de los bosques de Ecuador y de la lejana Colombia. Lorenzo Huertas describe con detalle la construcción de las balsas y de las balsillas, que ahora solo se utilizan como auxiliar de embarcaciones mayores de pesca.
Para Jorge Ortiz Sotelo (1990), la balsa de palo propulsada por el viento y gobernada con un sistema similar, al que hoy denominamos de quilla variable, constituye la embarcación más compleja que se haya originado en el mundo americano. Rosendo Melo (1907) y Buse de la Guerra (1973) debatieron extensamente sobre su origen, que para Ortiz estaría en las culturas amazónicas. Igual, la comunidad sechurana es una de las más antiguas de la costa del Pacífico, y su antiguo idioma no parece que estuviera emparentado con ningún otro.
Todo el vocabulario está lleno de palabras, que seguro provienen del antiguo idioma sec: al sonido que hace el agua al chocar contra las peñas, le llaman sayo y la soga que sujeta el ancla es el talingo. Pero, la soga que sostiene el aparejo se llama gaza, que es lazo en castellano antiguo, y el ancla de piedra lleva un palo de algarrobo que le dicen sacho, que es el nombre medieval de la azada y que también en el mar de Puerto Rico y en la isla Chiloé se ha conservado para llamar a artilugios similares.
El ecuatoriano Benjamín Rosales Valenzuela (2022), por su parte, entrevistó al último balsero norteño, don Agustín Pazos Querevalú, que de Sechura migró a la caleta de San Pablo, y recordaba: “En la madrugada cambia el viento y salíamos mar afuera, desde el mediodía el viento entraba a la costa. Cuando no había viento, la corriente nos echaba al norte, no nos permitía avanzar, entonces orillábamos y fondeábamos”.
Entre los pescadores de San Pablo hizo su tesis doctoral el norteamericano James Carmen Sabella (1974), quien pudo aún navegar en una de esas grandes balsas e incluye su propio glosario: “corbatón: a wooden cross-tie used on balsas and balsillas”. Los investigadores norteamericanos de la Universidad de Cornell tuvieron una participación importante en el inicio de los estudios andinos, y varios se ocuparon de temas norteños: pesca, cerámica, tejidos… Antes, habían investigado el tema Hornell (1931), Lothrop (1932) y Clinton Edwards (1965), quien dedicó muchos meses al trabajo de campo. Me señala James Vreeland que Edwards dedicó varios años y más de cinco trabajos solamente al estudio de las balsas. En Ecuador también hay numerosos trabajos sobre el tema. Ahora, el colombiano Antonio Jaramillo Arango ha publicado un gran estudio: Dueños del agua. Balsas y balseros del Pacífico suramericano (Bogotá, 2024), que considera esta tradición náutica y sus itinerarios más allá de las fronteras nacionales.
Benjamín Rosales ha publicado recientemente su tesis doctoral en el libro: La balsa ancestral del pacífico americano (Madrid: Sílex, 2025) donde aborda un estudio integral de estas grandes embarcaciones a vela, únicas del continente americano antes de la llegada de los europeos, en la costa peruana y ecuatoriana; y lo hace con gran exhaustividad científica y sin rehuir ningún aspecto. El libro se promociona como una obra llamada a convertirse en un clásico de ineludible consulta. La cuestón más interesante que suscita un abordaje de esa naturaleza es considerar qué tanto la navegación indígena pudo poner en comunicación pueblos y gentes dispares y qué tanto pudo modular la identidad y la herencia cultural de las poblaciones del Pacífico americano
Muchos viajeros, como David Porter o W. B. Stevenson habían reportado la existencia de esas curiosas balsas oceánicas a vela. Con el arqueólogo César Astuhuamán hemos venido recopilando los trabajos y reportes de un viajero canadiense que residió a fines del siglo XIX en Amotape. En 1894, Samuel M. Scott publicó una certera crónica en The Evening Post de Washington (Estados Unidos) sobre los balseros de Sechura: “Último remanente de los antiguos habitantes originarios de estas costas”. Un viaje en una balsa es largo y a menudo peligroso, indica Scott: “El trayecto, de algo más de 100 millas de Tumbes a Paita, con frecuencia dura de 30 a 40 días y atraviesa una región de costa casi inhabitada”.
No sabemos si pudo viajar en una de ellas, pero el relato periodístico que ofrece Scott (1894) es muy cercano a la realidad. Cuando la violencia de los vientos y del mar hacen imposible avanzar, señala que echan el ancla en aguas poco profundas, “donde pasan noches heladas, blancos amaneceres y jornadas demasiado ardientes, mientras estos pacientes vagabundos del insondable océano esperan a que Neptuno quede apaciguado de nuevo”. Los romantiza como “gypsies” o “gitanos” del océano. Son entre cinco y diez hombres y llevan a bordo agua y provisiones: maíz tostado y plátanos con pescado salado, además de todo el pescado fresco que puedan alcanzar por el camino: “se lo comen crudo con cebollas y ají”. Soportan muchas privaciones, pero su paciencia no tiene límites: “una balsa entró al puerto de Paita trayendo un navegante que se había roto la pierna en una tormenta”. Tendido sobre la cubierta bajo un sencillo toldo, había soportado dos semanas las torturas de su herida.
Si durante la larga travesía la balsa llega a verse sobrepasada por el agua o por cualquier otra emergencia, puede ser desmantelada y cada tronco se saca del mar y se sube rodando por la playa para dejarlo secar. “Una vez en tierra, se ocupan en la costura, enmendando y fabricando velas, retorciendo y empalmando soga, tejiendo redes y cosiendo ropas”, refiere Scott. Para pescar usan como cebo calamar o espina y trapo; o para los peces de roca, sacaban lisa en grandes cantidades en las caletas. Ellos son muy hábiles, atentos a los vientos y las estrellas y también muy devotos de San Pedro y respetuosos de su poder sobre el mar: “atribuyen un poder a cada signo del mar”.
Escuchan con los remos si el fondo es arenoso o hay rocas, donde “las corrientes submarinas remueven el fondo entre los ocultos riscos, una resonancia chisporroteante se escucha clara e inconfundible, marcadamente similar al ruido de un pez friéndose en una sartén”, declara Scott.
“En cuanto ven aproximarse una gran ola, todos silban en un tono bajo y halagador, como si con el galanteo engatusaran al mar para obtener así su permiso. Una vez la embarcación logra mantenerse a flote, ellos brincan a bordo, con un grito de triunfo”.
Pocos extranjeros tuvieron esa sensibilidad para apreciar los pequeños detalles de la cultura de los balseros sechuranos, la que el profesor Huertas y otros investigadores corroboraron un siglo después, aunque ahora ya no nos es posible vivir, en una de esas peligrosas balsas, la experiencia del oleaje y de escuchar muy despacito el resonar en el remo del movimiento imparable y la vida increíble del océano.
La señora Melva Pazo Fiestas teje lienzo de algodón, en su telar de cintura, como se hacía antes, para una vela que le han pedido. Meses de trabajo y no le han pagado. En Sechura ya no salen las grandes balsas y muy pocos sabrán ya chajear, en silencio, silbándole bonito al mar como para pedirle permiso. Es por capricho.
Autor: Carlos Arrizabalaga, Profesor de la Facultad de Humanidades. Universidad de Piura